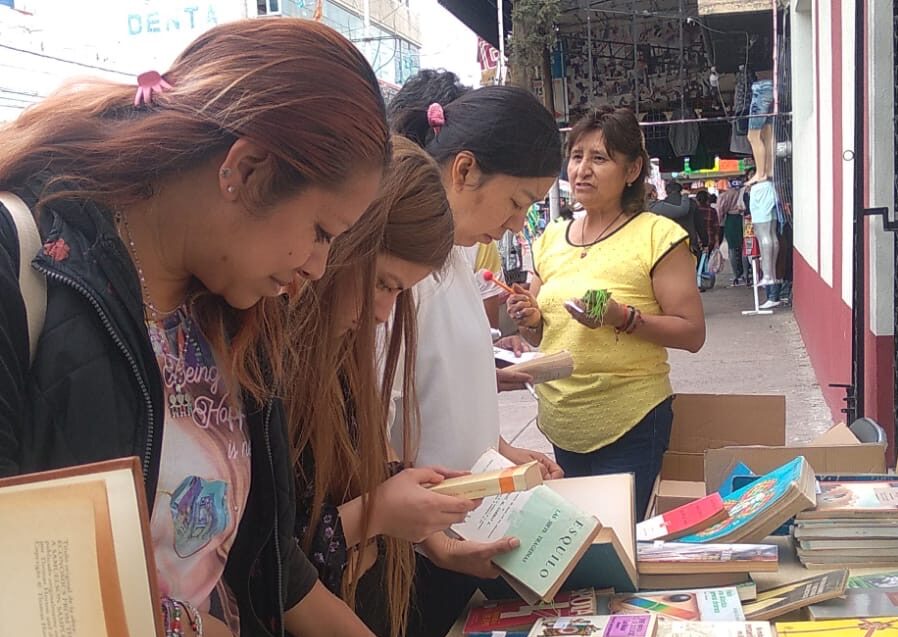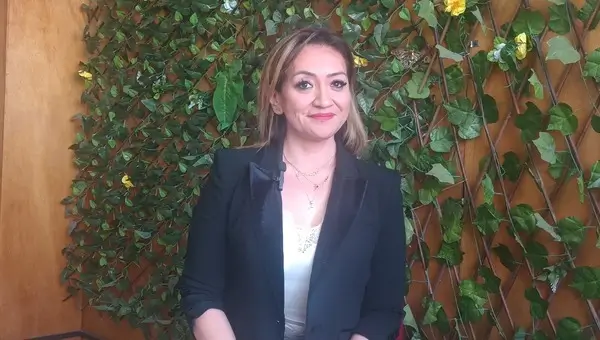Por: Gilberto Solorza
Mientras que hoy en día el gobierno de Estados Unidos se niega a reconocer como genocidio los crímenes cometidos contra la población civil palestina en Gaza, su historia demuestra que ya ejecutó limpiezas étnicas incluso en su propia tierra.



Entre 1830 y 1850, el gobierno expulsó a cerca de 40,000 integrantes de las llamadas Cinco Tribus Civilizadas —cherokee, muscogee o creek, seminola, chickasaw y choctaw— de sus territorios ancestrales en el sureste del país. Los obligó a marchar hacia el llamado Territorio Indio, al oeste del río Misisipi, lo que hoy corresponde principalmente a Oklahoma en el evento que hoy se conoce como Sendero de Lágrimas.
La historia de un despojo
En 1830, el presidente Andrew Jackson promulgó la Ley de Traslado Forzoso de los Indios, que abrió la puerta para expulsar a las comunidades originarias del sureste. El hallazgo de oro en Georgia en 1828 y la presión de colonos blancos empujaron esa política de despojo apropiándose de las tierras de los indígenas. Cinco años después, el Tratado de New Echota, firmado solo por una facción minoritaria de los cherokee, sirvió de pretexto legal para legitimar el traslado, a pesar de que la mayoría de la nación cherokee lo rechazó
En 1838, el presidente Martin Van Buren ordenó la expulsión masiva. Movilizó a 7,000 soldados al mando del general Winfield Scott para arrancar a los pueblos de sus hogares. El camino hacia el Territorio Indio se convirtió en una pesadilla: hambre, enfermedades, frío extremo y violencia mataron a entre 2,000 y 8,000 personas. Familias desgarradas, ancianos y niños muriendo en la ruta y comunidades desintegradas dejaron huellas imposibles de borrar.
La marcha atravesó nueve estados —Georgia, Tennessee, Alabama, Kentucky, Illinois, Missouri, Arkansas, Carolina del Norte y Oklahoma— y cada tramo multiplicó el sufrimiento. Los campamentos improvisados, la escasez de alimentos y el hostigamiento de colonos blancos agravaron la tragedia. John Ross, jefe principal de los cherokee, recurrió al Congreso y a los tribunales para frenar la expulsión, pero el gobierno ignoró cada apelación y siguió adelante con la política de expansión territorial.
El traslado no solo arrancó a los pueblos originarios de sus tierras; también intentó destruirlos como comunidades políticas y culturales. Por eso, historiadores y representantes indígenas lo consideran un genocidio: buscó eliminar tanto la presencia física como la identidad cultural de naciones enteras. En 1987, el Congreso creó el Sendero Histórico Nacional del Sendero de Lágrimas, una ruta conmemorativa de más de 2,200 millas que atraviesa los nueve estados.
La memoria y los retos actuales
Hoy, las naciones cherokee, chickasaw, choctaw, creek y seminola mantienen gobiernos propios en Oklahoma y trabajan por revitalizar sus lenguas, preservar sus tradiciones y fortalecer sus instituciones. La memoria del genocidio sigue presente en ceremonias, proyectos educativos y reclamos políticos de dignidad.
Los desafíos actuales siguen siendo profundos. Muchas comunidades enfrentan pobreza y marginación social. La salud pública refleja desigualdades estructurales con altos índices de mortalidad prematura, adicciones y complicaciones médicas. Los reclamos de soberanía chocan con obstáculos legales y políticos, mientras proyectos mineros y de infraestructura amenazan tierras sagradas y recursos naturales.
El Sendero de Lágrimas no pertenece solo al pasado. Se mantiene como una herida abierta que demuestra cómo Estados Unidos construyó su expansión a través del genocidio indígena. Reconocerlo implica no solo memoria histórica, sino también justicia para los pueblos que sobrevivieron y siguen luchando por su dignidad.