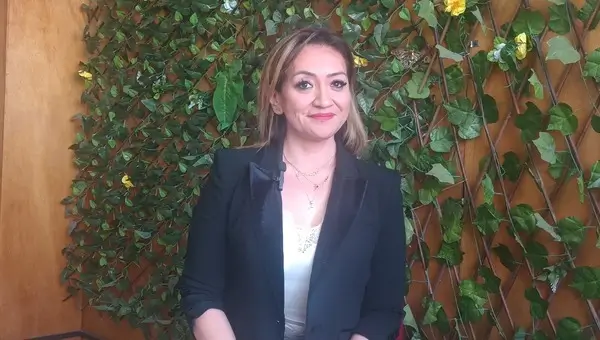Por: Gilberto Solorza
Con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, conocida coloquialmente como “Ley Espía”, México ha dado un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema centralizado de vigilancia e inteligencia estatal.

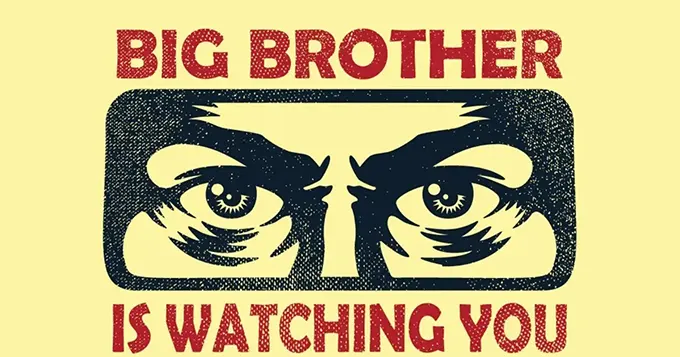
La reforma, impulsada por el gobierno federal, otorga amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional para acceder a bases de datos sensibles bajo el argumento de mejorar la seguridad pública.
La legislación permite el acceso a información biométrica, bancaria, telefónica, fiscal, médica, comercial y de telecomunicaciones, tanto de origen público como privado. En teoría, este acceso podrá realizarse bajo control judicial, aunque en ciertos casos no se requiere una orden previa, lo que ha despertado preocupación entre especialistas y organizaciones de derechos digitales.
Además, se establece la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, administrada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y se incorpora una nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que coordinará esfuerzos de investigación criminal a nivel federal y local.
El Gran Hermano Mexicano
Entre los puntos más cuestionados de la reforma se encuentra el diseño de un sistema de inteligencia que permitiría, en la práctica, la vigilancia constante de la población. La ley habilita operaciones encubiertas, vigilancia en internet y el uso de tecnologías de monitoreo sin necesidad de autorización judicial en todos los casos, lo que plantea dudas sobre la suficiencia de los mecanismos de control.
El sobrenombre de “Ley Espía” ha sido adoptado por sectores políticos y organizaciones civiles que consideran que la norma reduce los márgenes de privacidad ciudadana y aumenta el poder de vigilancia del Estado, sin establecer contrapesos claros.
La aprobación de la ley en la Cámara de Diputados y posteriormente en comisiones del Senado se dio en un contexto de escaso debate público. No se realizó un parlamento abierto, ni hubo consultas amplias con organizaciones especializadas, lo que ha contribuido a un clima de desconfianza y opacidad en torno al proceso legislativo.
Diversos análisis alertan sobre el riesgo de que la información concentrada en una sola plataforma estatal pueda ser utilizada más allá de fines estrictamente criminales, como en contextos de persecución política o represión de la disidencia. Asimismo, la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) añade un elemento adicional de controversia, al vincular funciones de inteligencia con una estructura militarizada.
Objetivos “verdaderos” y alcances
“Esta ley no espía, no persigue y no censura”, defendió el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara perteneciente a la bancada de Morena, quien lo apoyó al momento de emitir su voto.
De acuerdo con el texto legal, el objetivo de la reforma es fortalecer las capacidades del Estado mexicano para combatir el crimen organizado, mejorar la coordinación entre autoridades federales y locales, y optimizar la búsqueda de personas desaparecidas. El sistema nacional de inteligencia busca generar productos analíticos que sirvan como base para la toma de decisiones en materia de seguridad.
No obstante, la falta de transparencia sobre los métodos de operación y los mecanismos de rendición de cuentas ha llevado a cuestionar si los beneficios de esta reforma compensan los posibles riesgos para la privacidad, los derechos humanos y el equilibrio democrático.